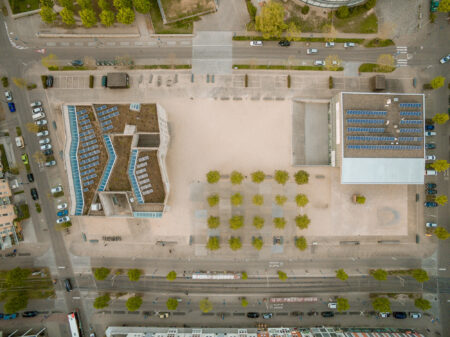Órbitas codiciadas: el nuevo tablero geopolítico sobre América Latina
El control del espectro satelital en América Latina se ha convertido en un tema crucial para la seguridad energética, la autonomía tecnológica y la gestión estratégica de datos. Detrás de las órbitas geoestacionarias y los derechos de frecuencia asignados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se libra una batalla silenciosa entre Estados, corporaciones y alianzas transnacionales.
En 2023, el gobierno de México relanzó la política de aprovechamiento de posiciones orbitales inactivas luego de perder derechos sobre la posición 113° Oeste por inoperancia, una alerta que también alcanzó a otros países como Bolivia y Argentina. En América del Sur, la lucha por asegurar posiciones orbitales se ha intensificado en contextos de expansión digital y de nuevas constelaciones satelitales para telecomunicaciones, defensa y observación terrestre.
Licitaciones, actores y maniobras: cómo se negocia el espacio desde la Tierra
Los procesos de adjudicación de posiciones orbitales y frecuencias son gestionados por los Estados nacionales pero se negocian en foros multilaterales y se explotan mediante asociaciones público-privadas. En Brasil, por ejemplo, Telebras y Viasat operan conjuntamente el SGDC-1, un satélite de comunicaciones con implicaciones duales: servicios comerciales y uso gubernamental estratégico.
México, por su parte, ha recurrido a licitaciones internacionales para recuperar su presencia en órbita. La Agencia Espacial Mexicana y la SCT enfrentan retos institucionales al tiempo que actores privados como Satmex (ahora Eutelsat México) operan servicios desde posiciones previamente concesionadas.
Mientras tanto, empresas como Starlink (SpaceX) han desplegado satélites de órbita baja (LEO) en la región sin infraestructura terrestre nacional ni acuerdos claros sobre soberanía de datos. Aunque permiten ampliar cobertura digital, su operación levanta dudas sobre el control real del tráfico y la información.
En este contexto, la UIT y su sistema de «primer llegado, primer servido» (first-come, first-served) beneficia a países con mayores capacidades técnicas, dejando rezagados a varios Estados latinoamericanos sin recursos para mantener posiciones orbitales asignadas.
Riesgos y soberanía: el espacio como nueva frontera energética y de datos
La soberanía energética y tecnológica ya no se define únicamente por el acceso a hidrocarburos o redes eléctricas. Los datos satelitales son clave para monitoreo climático, trazabilidad de hidrocarburos, vigilancia de infraestructura crítica y seguridad fronteriza. Un país que no controla sus plataformas orbitales depende de terceros para observar su propio territorio.
Además, la gestión de frecuencias satelitales incide directamente en sectores como la meteorología, navegación aérea, exploración offshore y agricultura de precisión. Si empresas extranjeras concentran las rutas orbitales sobre América Latina, también centralizan el poder de decidir qué se observa, cuándo y para quién.

En 2024, Argentina firmó acuerdos con la Agencia Espacial China para compartir tecnología satelital en el marco del programa CONAE. Si bien estos convenios fortalecen capacidades locales, también despiertan suspicacias geopolíticas, especialmente desde Washington, por el acceso a datos sensibles.
El caso más paradigmático es el de Bolivia, cuyo satélite Tupac Katari, lanzado en 2013 con apoyo técnico-financiero de China, ha enfrentado problemas operativos y financieros que limitan su impacto soberano. Esto ilustra cómo las alianzas tecnológicas deben gestionarse con visión de largo plazo, no solo como vitrinas de autonomía aparente.
Cooperar o ceder: desafíos estratégicos para América Latina en la órbita
La región necesita repensar su modelo de gestión del control del espectro satelital en América Latina. Frente al avance de constelaciones privadas como Amazon Kuiper o OneWeb, y el uso dual civil-militar de muchas plataformas, la coordinación regional es urgente.
Iniciativas como la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), impulsada por México, buscan consolidar una voz común ante organismos internacionales. No obstante, su impacto real dependerá de financiamiento, gobernanza técnica y voluntad política para compartir activos orbitales y frecuencias.
A nivel nacional, se requiere fortalecer las capacidades regulatorias de entidades como la UIT, Cofetel o sus equivalentes regionales. También urge diseñar esquemas jurídicos que definan claramente los límites entre concesión comercial, supervisión estatal y control estratégico de los datos generados desde el espacio.
El espacio ya no es solo una extensión del cielo: es un nuevo territorio político, energético y digital. Quien lo controle, define los márgenes de soberanía de los países que, sin estar en órbita, dependen cada vez más de ella.
El espacio no espera: por qué urge redefinir la soberanía orbital latinoamericana
América Latina debe reconocer que su soberanía digital, energética y territorial también se juega en el espacio. La falta de infraestructura orbital propia, la dependencia tecnológica y los vacíos jurídicos incrementan la vulnerabilidad regional. A medida que grandes potencias y corporaciones aseguran frecuencias y posiciones orbitales críticas, cada país que no actúe perderá capacidad estratégica.
La consolidación de un modelo regional de gobernanza espacial no es solo una aspiración política, sino una necesidad geoestratégica para no quedar relegados en la nueva economía del dato y de la energía inteligente. América Latina puede elegir entre competir con visión de futuro o resignarse a ser un espacio sobrevolado por decisiones ajenas.
Te invito a leer:
El iPhone 17 y la cadena de suministro global: Oportunidades para México